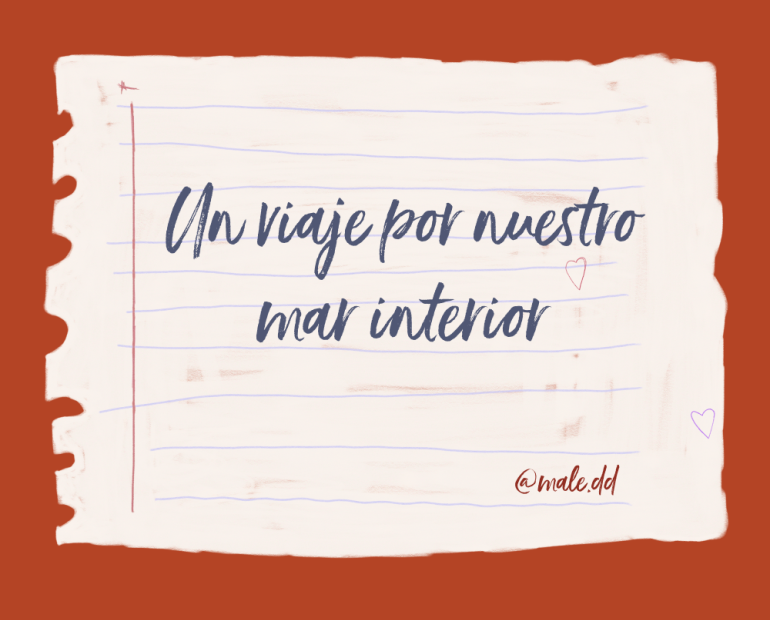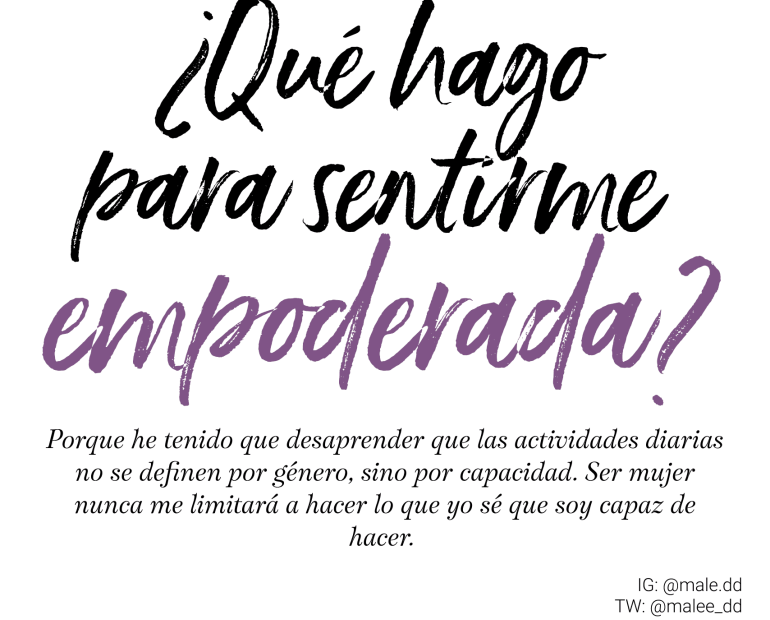Contrario a lo que parece ser la opinión de muchos, la adolescencia es una etapa difícil. Es una etapa de exploración, de crecimiento, de dudas y de amarguras. Si tuviera que describirla de alguna forma, empezaría con una frase usada por Neil Gaiman en su libro El Océano al final del Camino: "Los adultos siguen caminos. Los niños exploran.", y la complementaría añadiendo que, en la adolescencia, los adultos te empujan hacia los caminos mientras la moribunda niñez te invita a explorar.
En ese jaloneo adultez-niñez, está claro que nadie gana: el niño queda insatisfecho, pero el adulto jamás se convence de lo que está haciendo. Si uno intenta seguir el camino de la niñez, siente que se está perdiendo de algo al forzar una etapa que ya pasó. Si se deja empujar hacia el camino de la adultez, siente que quemó muy rápido la niñez.
La naturaleza de este ciclo hace que la presión entre pares aumente: como nadie está muy seguro de lo que está haciendo, muchos -o todos- tienden a buscar certezas en los otros. En esa búsqueda de certezas, las personalidades se van esfumando: ante ese oleaje de influencias, con corrientes provenientes tanto de gente de nuestra propia edad como de adultos, los castillos de arena que son las personalidades de cada quien se desvanecen y pasan a formar parte del mar. De muestras de ese mar, nacen estereotipos de lo que es ser adolescente (véase "generación de cristal"), que no hacen sino aumentar el oleaje y contribuir a la caída de los pocos castillos de arena que resisten.
¿Quién pierde? Todos perdemos. ¿Cuántos niños con potencial para las ciencias que se morían por hacer ejercicios de química terminaron yendo a fiestas porque eso era lo "cool"? ¿Cuántos grandes skaters dejaron las patinetas porque sus papás consideraban que no era un deporte de gente buena? La respuesta no puede ser obtenida por medios convencionales, pero estoy seguro que son muchísimos.
En resumen, ser adolescente es duro. Y complicado, si me lo preguntan. Pero hay un espacio que sirve de trinchera ante todas estas cosas horribles: la escuela. En la escuela, a pesar que cosas como la presión social empeoren, muchos encontramos un muy buen refugio: no sólo es un lugar donde todos atravesamos problemas similares y estamos pasando por fases parecidas, sino que también es donde nos descubrimos. Es el lugar donde muchos químicos encontraron su pasión por los compuestos y muchos futbolistas se enteraron de su amor por el fútbol: en resumen, es un lugar donde ser.
En tiempos de búsqueda de identidad, los lugares donde ser son muy apreciados: son los más disfrutados, los más divertidos y también los más escasos. Además, un lugar donde ser en el que pases, por lo mínimo, cinco horas al día por cinco días a la semana se vuelve aún más valioso. Y la escuela es eso: un lugar en donde ser donde uno pasa buena parte de su adolescencia. Qué lindo suena, ¿no?
Y no sólo suena lindo, sino que también lo es. O, mejor dicho, lo era: porque la escuela, al menos como lugar para ser, dejó de existir en marzo de 2020, cuando pasó a ser un montón de supuesto aprendizaje académico que no es ni una décima parte de lo que realmente significa escuela.
Para mí, la escuela no es aprender lo convencional, sino que va más allá de eso: es el lugar donde uno aprende a ser persona. Y todo lo que implica aprender a ser persona es imposible de llevarse a cabo a la distancia, porque el ruido de los recreos y el sonido de los timbres son sonidos capaces de ser digitalizados, pero las sensaciones que ellos implican no.
Porque las clases podrán ser a distancia, pero la escuela jamás. Volver a clases de forma segura y controlada debe ser una prioridad, puesto que del regreso a clases no sólo depende un buen futuro, sino también un buen presente.
Un mundo con escuelas abiertas es un mundo con oportunidades abiertas. Valdría la pena preguntarnos si hoy en día somos cualquiera de las dos cosas.